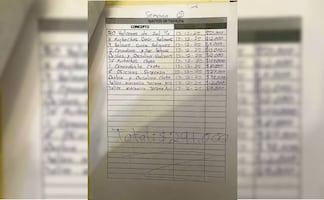Más Información

Narco “La Rana”, entre altar a la muerte, corridos de Los Rayos del Norte, drogas y armas doradas; EU difunde foto de como vivía

Sheinbaum ajusta horario de conferencia mañanera este 26 de febrero; se realizará desde Mazatlán, Sinaloa

Ellos son “La Rana” y “Aquiles”, hermanos Arzate-García, jefes del Cártel de Sinaloa; EU los busca por narcoterrorismo
En Furiosa: de la saga Mad Max (Furiosa: A Mad Max Saga, Australia-EU, 2024), trepidante film 12 y episodio 5 de la saga de culto Mad Max del australiano de 79 años George Miller (Mad Max 79, El guerrero de la carretera 81, Más allá de la cúpula del trueno 85, Furia en el camino 15), con guion suyo y de Nick Lathouris, algunas décadas después de la apocalíptica devastación planetaria la niña (Alyla Browne) habita aún en el reducto edénico Lugar Verde pero fracasa al hacer explotar las motocicletas de unos ladrones de cadáveres, es capturada y ofrecida al líder de la horda Dementus (Chris Hemsworth) que ordena crucificar a la madre Mary (Charlee Fraser) cuando pretendía rescatar a su hija, quien va a crecer como vestal entre aviesas alianzas y una guerra generalizada contra las urbes del Yermo: la inexpugnable Ciudadela, la proveedora Ciudad Gasolina y la temeraria Granja de Balas, por lo que de joven Furiosa (Anya Taylor-Joy en el rol de Charlize Theron en Furia en el camino) se volverá una guerrera ebria de venganza en fuga y robará la blindada Plataforma de Guerra con un Pretoriano Jack (Tom Burke) que perecerá en atroz tortura, y en un escape ella misma deberá cortarse un brazo para sustituirlo por una prótesis de cyborg, hasta que, tras la “Guerra de los 40 días”, logre derrotar al odiado Dementus y sea declarada Imperator en medio de una indomable hiperviolencia femiestallada.
La hiperviolencia femiestallada contrasta gloriosamente la incontenible estridencia de las virtuosísticas secuencias de superabundante acción pura (¿también eso, o sobre todo eso, es gran cine poético?) y la relamida melancolía de las escasas secuencias directamente relacionadas con la heroína (que no llegan ni al 10% del metraje total), la desbordada poesía épica y la estreñida poesía lírica, el exceso y el déficit, las aparatosas derrapadas de las megamotocicletas choconas brincoteando por las dunas de la incesante agonía y el éxtasis de la abismal soledad abismada en medio de las arenas rojas, la inveterada altisonancia y el tono ínfimo, la grandilocuencia y el recogimiento íntimo, el do de pecho constante y el pudor estremecido, las atronadoras cuadrigas romano-futuristas dinamizadas por contrapicados vertiginosos y la eterna indefensión femenina de pronto connaturalmente empoderada en estetizantes giros de cámara, el macro y el micro (la semilla del durazno preservador de la especie humana como única herencia materna, el mapa a casa tatuado en el antebrazo, el leitmotiv del emblemático ¡e incluso encadenado! osito de peluche del enemigo), la tempestad y la calma hipotética, la insufrible pesadilla narrativa apenas comprensible sin guías y el remanso del transferido ensueño vivido, la reacción en cadena de la energía liberada y la franca válvula de escape siempre perentoria.
Lee también: Reseña de "La frontera verde", de Agniezska Holland
La hiperviolencia femiestallada encuentra una inventiva forma de concatenar la distopía clásica y la novela de crecimiento, ya características de toda precuela de cualquier saga aventurera fílmica moderna (Star Wars, Marvel, TVseries folletinescas), al estructurar su inasible relato en cinco capítulos, que corresponden a la evolución y al crecimiento, a las grandes etapas de la formación del carácter y a las pruebas que debe cumplir el frazeriano-campelliano Héroe, o la Heroína por derecho recobrado, de las Mil Caras: 1) El polo de la inaccesibilidad, 2) Enseñanzas del Yermo, 3) El polizón, 4) Regreso a casa, y 5) Más allá de la venganza, abriéndose paso entre un prolongado goethiano y reiterativo Movimiento en falso (Wenders 75) que la hace parecer cachorrita inaccesible, aleccionada intocable en un harem, pasajera clandestina, viajera al origen-omphalos y hueca Némesis desbordada, en su delirante devenir metamórfico y alucinado espiritual, hasta convertirse rilkeanamente en el más oscuro de los ángeles, según cierto omnipresente historiador heteróclito de luenga barba blanca (George Shevtsov) que funge cual foucaultiano pintor testigo incluido de Las Meninas de Velázquez por gracia de Las palabras y las cosas.
La hiperviolencia femiestallada quizá sólo valga ante todo, para perdurar en la memoria visual y vivencial, por sus ineludibles y persistentes e inolvidables imágenes ipso facto icónicas, como el bordeo de una motocicleta por la orilla afilada de una duna sobre el precipicio, la crucifixión de María/Mary sobre una incógnita X a contraluces relampagueantes (cual metablasfemo homenaje a La pasión de Cristo de Gibson 04), la obsecuente autoinmolación ejemplar de un sicario enharinado volando pendiente de su lanza firme sobre un cable hacia el vacío, el frágil rostro de la secuestrada Furiosa rozando salvajemente La rueda (Gance 1922) de la moto-cabalgadura que la conduce hacia un nuevo cautiverio piel roja a lo Más corazón que odio (Ford 56), las arremetidas insaciables contra la inmensa reja levadiza que protege el puente de acceso al máximo bastión del Yermo.
La hiperviolencia femiestallada hace hervir así una genealogía más sombría que luminosa y una atlética-lacónica-estoica Taylor-Joy de ojillos vivaces gambitodedama más cerca de la bella protofeminista Gal Gardot de Mujer maravilla (Patty Jenkins 17) que de la fortachona grandulona Theron de Furia en el camino), una frenética fotografía imposible de Simon Duggan, una edición tan pulsional cuanto nerviosa indómita de Eliot Knapman y Margaret Sixel, una música posesa de Tom Holkenborg, una galería de villanos de hierro con autodestruidos atributos de bestias, y por encima de todo la convicción consumada del infierno dantesco (“No hay esperanza”).
Y la hiperviolencia femiestallada cede finalmente el protagonismo narrativo a la voz de la trascendencia mitológica para sembrar los restos del Dementus para dar su savia a un renovador árbol simbólico y la connotativa erección divina de Furiosa como epítome de la reivindicación, la justicia retributiva, el equilibrio solidario y la fortuna posible de la especie.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]