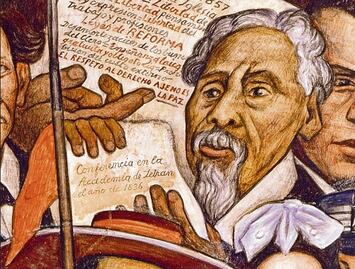Hace 100 años la ciudad cambió el cuerpo y los sueños de Frida Kahlo, y hoy en esa misma ciudad su figura es omnipresente. Ella, que se describía como una “callejera mayor”, recibió sobre su joven cuerpo el impacto de dos máquinas urbanas todavía rudimentarias, lo que la obligó a una quietud donde la escritura y, poco a poco, la pintura se convirtieron en sus lenguajes.
En la esquina que hoy ocupan las avenidas Fray Servando y la conjunción de Pino Suárez con San Antonio Abad nada revela lo que pasó la tarde noche del 17 de septiembre de 1925; no existe ni siquiera una placa que recuerde los hechos y varias de las calles de entonces, con nombres de tlatoanis, han sido renombradas: Cuauhtemotzin es ahora Fray Servando; otras, como la Avenida 20 de Noviembre, nacieron más tarde convirtiendo ese cruce en uno de los accesos principales al centro de la capital.

Lee también: No hay Dios en el Tlaque
Del Mercado San Lucas, el punto de referencia que tanto Frida como la prensa mencionan para ubicar el aparatoso accidente, el único vestigio que queda es la capilla del mismo nombre, escondida entre puestos de comida de la plaza comercial Pino Suárez, nada más sobrevive del mercado edificado en 1880 junto al rastro de la ciudad. Las otras huellas que sobreviven en el entorno son la capilla de la Inmaculada, el edificio neocolonial Juana de Arco, de 1948, e inmuebles fracturados por el sismo de 1985. Así, es ese palimpsesto de memorias hoy llamado Centro Histórico o, simplemente, México, como se denominaba hace 100 años.
Imaginar lo que sucedió aquella tarde es posible gracias a los relatos de la artista y a las notas periodísticas del día siguiente, ya que al menos cuatro periódicos de los que conserva la Hemeroteca Nacional en la UNAM publicaron la crónica de los hechos: EL UNIVERSAL, El Universal Gráfico, El Demócrata y Excélsior.
Según esas crónicas, el accidente se produjo alrededor de las 19:30, la hora de mayor afluencia, cuando los camiones coincidían con los tranvías foráneos. Todos los periódicos apuntan a que la responsabilidad fue del tranvía, cuyo motorista no tuvo la precaución de disminuir la velocidad. Frida y su novio, Alejandro Gómez Arias, abordaron el camión de la línea de Coyoacán que, al llegar a ese cruce, se estacionó sobre la vía del eléctrico y este se proyectó como si fuera una catapulta. “Pedazos del vehículo saltaron por los aires. Un grito de espanto se escapó de todas las gargantas”, relata El Demócrata.
Lee también: CDMX: ciudad lacustre desecada
Los pasajeros del camión yacían debajo del tren, otros sangraban entre los restos; una muchedumbre se asomaba a ver. Pronto llegaron dos ambulancias de la Cruz Roja; en total, apuntaba EL UNIVERSAL, resultaron seis heridos, entre ellos la señorita “María Kahlo”.
“Me destrozó”
El azar y los objetos perdidos tuvieron su parte en el accidente. Aquel jueves posterior a la fiesta de Independencia, Frida y Alejandro acababan de salir del taller de grabado donde ella había empezado a trabajar, con el sueño de ahorrar para viajar a Estados Unidos con él. Iban en el camión por 5 de Febrero cuando Frida se dio cuenta de que había perdido una sombrilla y bajaron a buscarla. El siguiente camión que tomaron fue el que impactó el tranvía.
“Me destrozó”, le relató Frida a Raquel Tibol en 1953, aunque reconoció que en el primer momento no intuyó la clase de heridas que tenía: “En mí no hubo lágrimas. El choque nos botó hacia adelante y a mí el pasamanos me atravesó como la espada a un toro. Un hombre me vio con una tremenda hemorragia, me cargó y me puso en una mesa de billar hasta que me recogió la Cruz Roja”.
En sus testimonios, Alejandro da más detalles: “La levanté y horrorizado me di cuenta de que tenía un pedazo de fierro en el cuerpo. Un hombre dijo: ‘¡Hay que sacarlo!’ Apoyó su rodilla en el cuerpo de Frida y cuando lo jaló, Frida gritó tan fuerte que no se escuchó la sirena de la ambulancia cuando llegó. Antes, levanté a Frida y la acosté en el aparador de un billar. Pensé que iba a morir”.
Un mes en la Cruz Roja
La magnitud del siniestro dejaba con pocas esperanzas a los lesionados. Los primeros reportes, consignados por EL UNIVERSAL, indicaban que las heridas de Frida eran de aquellas que “necesariamente causan la muerte”. El reportero de Excélsior advirtió, incluso, que para cuando su nota se publicara al día siguiente, era posible que Frida ya hubiera muerto.
Hoy, para recrear el recorrido de la ambulancia que la trasladó al sanatorio, hay que caminar cinco cuadras desde Fray Servando hasta San Jerónimo. Ahí está una puerta de madera marcada con el número 20; en 1925 era el acceso de las ambulancias de la Cruz Roja, que operó en ese Antiguo Hospital Concepción Beistegui entre 1916 y 1934. Al interior, unas ambulancias de los años 50 del recién abierto Museo Nacional de la Cruz Roja Mexicana recrean el ambiente hospitalario de hace un siglo, aunque el pabellón donde Frida estuvo fue demolido en los años 30, de acuerdo con Angélica Solchaga Moreno, directora del Museo de Sitio de ese antiguo nosocomio.
La sala que ocupó Frida sólo se puede imaginar a partir de lo que sobrevive del antiguo convento: techos altos y corredores anchos y fríos que habitan personas de la tercera edad. Julie Taymor ambientó ahí escenas del accidente para Frida (2002), protagonizada por Salma Hayek.
La escritura alejaba a Frida de pensar en los múltiples dolores que le provocó el choque: la columna vertebral se rompió en tres zonas en la región lumbar; se fracturó la clavícula y dos costillas; la pierna derecha -más corta a consecuencia de la poliomielitis- sufrió 11 fracturas; el pie derecho quedó dislocado, la pelvis fue rota en tres puntos. Así lo detalló Hayden Herrera en la biografía Frida.
En la Cruz Roja, a los 18 años, Frida tuvo la primera cirugía de su vida; de 1925 a 1954, cuando murió, su cuerpo fue intervenido quirúrgicamente mínimo en 20 ocasiones (su amiga Olga Campos decía que habían sido 32).
Las visitas de su hermana Matilde y de sus amigos Los Cachuchas también la alejaban de los pensamientos oscuros que la acosaban en ese “cochino” y “malvado hospital” en el que, le escribía a Alejandro, “la muerte baila alrededor de mi cama por las noches”.

“Nos tenían en una especie de pabellón horrendo... Una sola enfermera cuidaba a 25 enfermos. Fue Matilde quien levantó mi ánimo: me contaba chistes”. En contraste, su padre fue a verla una sola vez y, su madre, dos; pese a los ruegos, Alejandro sólo fue a visitarla a su casa hasta finales de octubre. Aunque temía que debería permanecer en el hospital por tres meses, el 17 de octubre, un mes después del accidente, volvió a casa.
Como un presagio de lo que vendría para su vida, por esos días le escribió a Alejandro: “Estoy empezando a acostumbrarme al sufrimiento”. En efecto, en adelante, el accidente se volvió un referente, un antes y un después; una cicatriz causada por un evento que, en la capital mexicana de hace un siglo, era parte de la cotidianidad.
Víctima de la urbe moderna
En una urbe donde Coyoacán era un municipio independiente de México, el tranvía, los recién introducidos camiones y los taxis se habían enfrascado en una feroz competencia por los pasajeros provocando accidentes frecuentes. El historiador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Joel Álvarez de la Borda dice que la prensa llamaba al tranvía como "el ferrocarril homicida".
Para entonces, ese transporte que tenía el monopolio desde 1857, empezaba a ser obsoleto y poco popular por sus constantes huelgas y lentitud. Un ambiente caótico similar al de nuestros días.
Además de los azares, el accidente derivó en confusiones, contradicciones y nuevas lecturas de sus protagonistas al paso de los años. Impera la idea del choque en un tranvía, como si Frida viajara en él, olvidando que iba en un camión; pero fue la pintoresca imagen del eléctrico la que se quedó en el imaginario.
Con el tiempo, los dictámenes médicos sobre las secuelas del accidente apuntaron en varias direcciones. En la Cruz Roja, donde no le tomaron radiografías, no detectaron que aún no había terminado de recuperarse y, como consecuencia, en menos de un año tuvo recaídas que la obligaron a estar en cama, y a utilizar corsés de yeso a los que habría de volver lo largo de su vida.
Pese a la larga lista de heridas en medio de la colisión y a las “secuelas psicológicas y físicas traumáticas”, como señaló Teresa del Conde, con el tiempo los diagnósticos coincidieron en que, más que el accidente, una malformación genética en la columna vertebral -espina bífida-, era el mayor de sus problemas.
Aun con el dolor, Frida no sólo sobrevivió sino que decidió por sí misma poner fecha de nacimiento a la artista: en Nueva York, en 1938, previo a su primera exposición le dijo al galerista Julien Levy: “Nunca pensé en la pintura hasta 1926 cuando tuve que guardar cama a causa de un accidente automovilístico. Me aburría muchísimo ahí en la cama con una escayola de yeso, y por eso decidí hacer algo. Robé unas pinturas al óleo de mi padre, y mi madre mandó hacer un caballete especial, puesto que no me podía sentar. Así empecé a pintar”.
Sin embargo, sus lazos con el arte venían de antes de 1925; por eso, tras el accidente, los periódicos la llamaban pintora, escultora y escritora. Era conocido que había publicado el poema “Recuerdo” en 1922 en El Universal Ilustrado. En la Preparatoria, estudió arte, dibujo y modelado en barro, y soñaba con ganarse la vida haciendo dibujos científicos. Y tuvo influencia de su padre, el fotógrafo alemán Guillermo Kahlo, en cuyo taller aprendió fotografía, iluminación y retoque de imágenes con pincel, así como manejo de luz y sombra.
En 1924, pintó una charola de amapolas, que puede ser la más antigua de sus obras, y una naturaleza muerta; luego, en 1925 , la acuarela “Échate la otra” ¿Esos primeros ejercicios fueron sólo un pasatiempo?
Es un hecho que tanto ella como sus biógrafos, establecen que su génesis como pintora fue en 1926, cuando sufrió la primera recaída. En cama hizo los primeros retratos de amigos y familia, y en el verano también pintó su primer Autorretrato, un regalo para Alejandro que ha sido interpretado como una muestra de amor con la que esperaba atarlo a ella. “Entre esos primeros cuadros, sólo el Autorretrato tiene el carácter intensamente personal de sus obras posteriores. Es posible que esto sea así porque, al igual que muchos autorretratos pintados más tarde, constituía una muestra de amor, una especie de talismán mágico crucial para el bienestar de la artista”, apunta Hayden Herrera.
Un año después, en septiembre de 1926 dibujó El accidente que constituye un intento por recrear la escena del choque, con los lesionados debajo del tranvía, y ella, envuelta en vendas, sobre una camilla de la Cruz Roja; pero que fue sobre todo un paso de la escritura a la imagen.

Si el accidente fue un parteaguas para su arte, ocurrió algo similar con la escritura. Nunca antes Frida había escrito tanto: después del accidente y hasta 1928, cuando terminó la relación con Alejandro, multiplicó las cartas para él; la primera se la envió desde la Cruz Roja el 13 de octubre. Escribir desde la cama era una especie de conversación para expresarse con la vitalidad que le robaba el confinamiento; pudo reconstruir los hechos, verse a sí misma, hablar del dolor con palabrotas y súplicas, y rogar por su presencia.
Cuenta el antropólogo Patricio García Formentí que después del accidente las cartas aumentaron también porque ya no se veían a diario en la Preparatoria; como en las vacaciones de verano e invierno, ahora se comunicaban por cartas o telegramas entre Coyoacán y la San Rafael, donde él vivía.
Desde cama, Frida le hacía misivas extensas, con una hermosa letra que combinaba estilos, dibujos y mucho del lenguaje oral: “estoy buten de aburrida”, te mando “buten de cariño”. Esas cualidades de su escritura, donde su voz y personalidad están vivas sin formalismos, se verán en su posterior correspondencia y en El Diario.

García Formentí estudia las más de 120 cartas que le envió Frida a Alejandro con la idea de publicar un libro que muestre cómo aquel fue más que el novio de la pintora: un líder del movimiento estudiantil en 1929, crítico del sistema y miembro de Los Cachuchas.
“Alejandro escribe sobre la relación con Frida: ‘no sé si la palabra era ser novios, éramos amantes juveniles’. Y eso es lo que se ve en las cartas: una relación diferente, algo muy raro en esa época. No es cierto, como dice la película Frida, que después de 1928 no volvieron a comunicarse; meses antes de su muerte, él fue a visitarla”.
En ese 1928 el noviazgo llegó a su fin; poco después, Frida inició su relación con Diego Rivera que, en sus palabras, fue su segundo accidente, y causa de otros dolores. En adelante, el dolor siguió con ella y lo llevó a su pintura. Como dijo su amiga Lola Álvarez Bravo, “Frida, de hecho, murió en el accidente. La lucha entre las dos Fridas, la muerta y la viva, se estaba llevando a cabo siempre dentro de ella”.
[Publicidad]
[Publicidad]