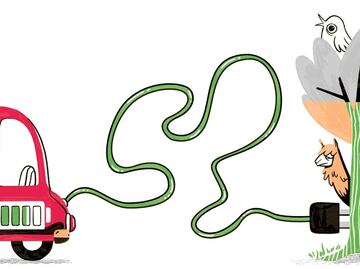Más Información

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez
Casi al inicio de El Quijote, se presentan seis mil caracteres tipográficos que han dado paso a la mayor iconografía de Occidente, tan sólo después de la Biblia.
Seis mil caracteres, quizá menos, son a lo sumo tres páginas. Y allí está una escena que condensa dos historias de vida. Son dos vidas que acaban de reunirse y se enfrentan de golpe a un momento digno de calificarse como heráldico, pues podría pasar a los tentativos blasones y escudos de uno y otro, si existen tales blasones y tales escudos: Sancho ve molinos; don Quijote ve gigantes. Nosotros podemos ver molinos y gigantes gracias a la empatía que nos despiertan ambos y gracias a que tal empatía proviene de una especie de pozo de agua, de piedras, lodo, lama, hojarasca, enredaderas, un pozo dentro de nosotros: nuestra psique, nuestro inconsciente, nuestra ánima.
Lee también:Darle el avión al Dr. Atl, por Christopher Domínguez Michael

Para que haya escena debe haber personaje. Personajes. Y para que haya personajes memorables debe haber un surtidor común entre las personas que leemos o que vamos al teatro o al cine o vemos una serie y los personajes que andan en busca de exponer del modo más expresivo los rasgos centrales de nuestra personalidad, de nuestra vida.
Y debe haber escenarios. Escribe María Zambrano: “El Quijote es el libro español más rico en paisajes, lleno de campo, de caminos y encinas, montes y riachuelos, cabras y rebaños. Nada se ha abstraído, ni al héroe de su pueblo, ni al pueblo de su tierra” (María Zambrano. Unamuno. Edición e introducción de Mercedes Gómez Blesa. Barcelona: Random House Mondadori, 2003, p. 111).
La escena ocurre en el campo, en el camino. Y allí, caminando y encontrando realidades, don Quijote y Sancho exhiben historias de sus personas que a su vez enraízan en deseos más o menos invisibles. Y los deseos de don Quijote y Sancho Panza muestran rasgos de nuestro ánimo, tanto más si uno y otro andan por allí en contraste permanente: don Quijote ha codificado sus deseos en las novelas de caballería, en la tradición del amor cortés y en los cimientos de un cristianismo que en él casi se vuelve heterodoxo a fuerza de ponerlo a prueba ante los golpes de una realidad más dura que las almohadas y los colchones de las ventas.
Todas las personas tenemos códigos secretos, contraseñas, claves tan íntimas que apenas de vez en cuando se asoman a mentes y bocas, y cuando se asoman lo hacen por muy poco tiempo y pronto vuelven a hundirse en la noche de nuestros tiempos íntimos, únicos e irrepetibles. Y podemos obstinarnos en que nuestros actos reflejen y cumplan tales códigos secretos. Más aun, la obstinación deja en parte definirse como el empeño por ver la coincidencia de sistemas de creencias –o “códigos”– y acciones.
Lee también: Kelly Reichardt y el atraco mental, por Jorge Ayala Blanco

Ya tan sólo por eso don Quijote nos representa, y entre él y nuestro ánimo más oscuro se establece –se entabla– aquella corriente de empatía que el pensamiento habrá de denominar de varios modos y que se resume en una palabra de la psicología y de la teoría literaria del último siglo: identificación.
Sancho contrapuntea los códigos de don Quijote, pero no porque él no tenga códigos, sino porque se rige conforme a otros, si bien tan marcados por el deseo simple de vivir y de darles gusto a los sentidos y a un bienestar más bien básico que podemos perder de vista este rasgo de su persona: también él, como todas las personas, posee cimientos ideológicos y, mejor, espirituales. Y hasta el beber y comer en abundancia como plan de vida andaba por aquellos lustros codificándose en personajes como Gargantúa, Pantagruel y Falstaff.
Y entonces llegamos a uno de los rasgos de la escena de los molinos: dos personas-personajes a la vez muy afines y muy distantes chocan cuando sus respectivos códigos profundos chocan y con ellos chocan sus percepciones, determinadas por aquellos códigos.
La perduración de la escena en nuestro inconsciente colectivo, en nuestro imaginario, y su conversión en cuadros y estatuas en muchos sitios y en más de una película, deben mucho a este principio universal: es posible el choque de dos sistemas de valores entre personas, aun cuando se encuentren más cercanas de lo que aparentan. (1)
Tales “códigos” o sistemas de valores o creencias o principios normativos o visiones del mundo sintetizan las historias respectivas y prefiguran el futuro.
Las “historias respectivas” no son necesariamente lo que les ha ocurrido externamente, sino lo que han procesado dentro de todo aquello que han visto o vivido o conocido fuera. Y el futuro se va trazando en un trenzado de creencias y circunstancias, esto es, de códigos invisibles y materia siempre sólo parcialmente –o fugazmente– visible.
Cervantes tiene otras escenas que se han vuelto motivo de atención a lo largo de más de cuatrocientos años.
La escena del manteo de Sancho es un ejemplo de aquellas consecuencias inesperadas que a veces tienen los deseos, los proyectos, los planes, más si son ajenos o si son rígidos o anacrónicos: muy probablemente nos espera la burla, y de allí sacó Cervantes la sustancia de su humor.
La escena de don Quijote frente a los leones es un caso de radicalismo provocado por la temeridad proveniente de las propias convicciones, hijas de códigos arcanos.
Asimismo, la escena frente al Caballero de los Espejos se ha visto como un paradigma: ciertas presencias se nos vuelven imperativas y nos obligan a ver los frutos de todo aquello que decidimos y que hicimos. Puesto que nos obstinamos y puesto que nuestras convicciones, como bien lo vio José Ortega y Gasset, nos rodean y se nos vuelven incuestionables, entonces a nuestros críticos –que nos quieren bien, como el bachiller Carrasco, Caballero de los Espejos, a don Quijote– no les queda otro camino que pasar de la acción comunicativa, de la que habla Jürgen Habermas, a la acción física, que no excluye la acción comunicativa, esto es, la palabra en busca de consenso, pero que presenta estrategias más allá de lo verbal para conseguir lo que lo verbal no logró: la persuasión, precisamente. Para eso ingresa en aquel pozo nuestro, ya aludido, e intenta modificarle un par de convicciones. Y así llegamos a un corolario: la acción física es muchas veces una forma de persuasión (tal vez disuasión) indirecta en trance de incidir hasta las zonas más profundas de la psique ajena.
La escena de don Quijote hincado frente a mozas que no son Dulcinea ni sus doncellas ha sido analizada por María Zambrano como un ejemplo de aceptación de su propia realidad, pues ya es parte suya, y él es parte de ella: ha hecho del código su vida, y ahora le es suficientemente entrañable –lo lleva en las entrañas– como para que las crecientes evidencias no terminen de desengañarlo. Y así permanecerá hasta su regreso a la realidad ordinaria para confesarse y morir. (Erich Auerbach ha escrito páginas notables al respecto en “Dulcinea encantada”, de su ya clásico Mimesis (1942). ¿Cómo representamos la realidad desde la literatura? Tal es una pregunta central de la teoría literaria desde Platón y Aristóteles hasta Auerbach y nuestros días.)
Paradójicamente, Cervantes, maestro de la escena, es también el padre de la deconstrucción de las escenas como artefactos narrativos, como construcciones pensadas para causar un impacto. Esto sucede en la suspensión de las acciones cuando don Quijote y el vizcaíno están a punto de enfrentarse allá por los capítulos ix y x de la primera parte.
Desde luego, la suspensión de las escenas en el clímax es uno de los artificios más antiguos de la literatura. La palabra suspenso proviene de suspensión en un momento climático. Cervantes añade la reflexión y con ello la suspensión de la suspensión: nos da materia para que cavilemos sobre el artilugio literario y para que veamos cómo se establece un plano adicional con el surgimiento del autor ficticio, Cide Hamete Benengeli, espejo onomástico del propio Cervantes, conforme a lo que la crítica especializada sabe desde hace mucho.
El suspenso y el suspenso suspendido dejan de percibirse como artificialidades cuando nos damos cuenta de que nuestra vida está llena de uno y de otro. Más de una vez suspendemos una conversación o un encuentro en su clímax porque interviene una tercera instancia. Ello se agudiza hoy con la multiplicación de personas, relaciones, dispositivos de localización, proyectos y proyecciones… por interconectarnos tanto, vivimos en continuo estado (¿peligro?) de suspenso y de suspensión del suspenso.
Molinos, leones, espejos, manteos…: la utilería les resulta necesaria a las escenas.
Notas
1. Miguel de Unamuno y María Zambrano consideran a la sobrina, Antonia Quijana, la verdadera opositora de su tío; ella es “la locura del antiquijote” (María Zambrano. Unamuno, pp. 118 y ss.).
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]